Reseña del libro "Semmelweis", de F. Céline (por María Adamo)
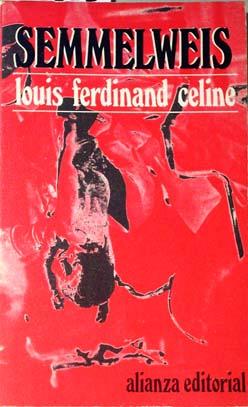
Breve reseña del libro Semmelweis, de Louis Ferdinand Céline (1952)[1]
Por María Adamo
¿Qué dirían si les dijeran que el médico que descubrió el efecto antiséptico del lavado de manos, una medida que disminuyó drásticamente el número de muertes en los hospitales, murió en la indigencia y en el ostracismo? ¿Y, peor aún, que su descubrimiento fue cuestionado e ignorado durante más de cuarenta años?
“Esta es la terrible historia de Felipe Ignacio Semmelweis”, con estas oscuras palabas comienza Céline la biografía de Semmelweis, que fue a la vez su tesis para recibirse de médico. Y la historia es de veras terrible; terrible e increíble.
Felipe Semmelweis nace en 1818, en Budapest, Hungría. Se recibe de médico en Viena, en 1844. Se inicia en el ámbito de la cirugía, donde “antes de Pasteur más de nueve operaciones de cada diez, por término medio, acababan en la muerte o en la infección, que no era otra cosa que una muerte más lenta y mucho más cruel” (pág. 64). Semmelweis trabaja dos años en cirugía, pero se siente asqueado por la resignación con que los médicos aceptan el desconocimiento que tienen sobre el motivo de muerte de sus pacientes. Así, escribe: “Todo lo que aquí se hace me parece muy inútil; los fallecimientos se suceden de la forma más simple. Se continúa operando, sin embargo, sin tratar de saber verdaderamente por qué tal enfermo sucumbe antes que otro en casos idénticos” (pág. 66).
Por cuestiones laborales y económicas se orienta hacia la obstetricia, donde se encuentra con el drama de la fiebre puerperal que azotaba a las mujeres que concurrían a parir al hospital. Su jefe, Klin, era un médico mediocre que no estaba interesado en descubrir la verdad sobre esta afección y que enseguida siente desconfianza hacia Semmelweis, al notar su capacidad y su interés: se convirtió “en un hombre feroz en cuanto percibió las primeras revelaciones del genio de su ayudante” (pág. 68).
En este punto, Céline nos hace comprender cómo el carácter demasiado directo, iracundo y hasta brutal de Semmelweis le juega en contra. A diferencia de su maestro Skoda, que “sabía manejar a los hombres, Semmelweis deseaba despedazarlos. No se despedaza a nadie. Quiso derribar todas las puertas rebeldes; se hirió cruelmente. Hasta después de su muerte, no se abrieron” (pág. 54) (...) Donde Semmelweis se estrelló, es casi indudable que la mayor parte de nosotros habríamos triunfado por simple prudencia, por delicadeza elemental” (pág. 71). “En efecto, por muy alto que vuestro genio os coloque, por muy puras que sean las verdades que se expresan, ¿hay derecho a ignorar la formidable potencia de las cosas absurdas? La conciencia en el caos del mundo es sólo una lucecita preciosa, pero frágil. No se enciende un volcán con una vela. No se juntan tierra y cielo a martillazos” (pág. 69).
Cuando comienza a trabajar con Klin, Semmelweis se siente espantado por la cantidad de mujeres que mueren debido a la fiebre puerperal (hasta un 40% y lo mismo sucedía en todas las ciudades de Europa). Para su horror, se tomaba a la fiebre puerperal como algo desgraciado, pero corriente e inevitable.
Semmelweis le confiesa a un amigo “que no puede dormir ya, que el desesperante sonido de la campanilla, que precede al sacerdote portador del viático, ha penetrado para siempre en la paz de su alma. Que todos los horrores, de los que diariamente es impotente testigo, le hacen la vida imposible. Que no puede permanecer en la situación actual donde todo es oscuro, donde lo único categórico ese el número de muertos” (pág. 88).
Semmelweis sólo cuenta con un dato certero: en uno de los dos pabellones -dirigido por Klin- mueren más pacientes que en el otro -dirigido por Bartch-. Una diferencia entre ambos es que en este último las mujeres son revisadas por las comadronas, mientas que en el otro lo son por lo estudiantes.
Tratando de comprender la relación entre los estudiantes y el mayor número de muertes, Semmelweis repara en las “picaduras anatómicas”, lesiones que se hacían los mismos estudiantes, durante la disección de cadáveres, con instrumentos contaminados y que a menudo resultaban mortales. Sin tener muy claro el motivo, decide obligar a los estudiantes a lavarse las manos antes de revisar a las embarazadas y hace instalar lavabos en las puertas de la clínica. Sin embargo, cuando pretende exigirle también a Klin que realice esta medida sin tener un argumento sólido para fundamentarla, se encuentra con el rechazo y la indignación de su jefe, quien toma esto como excusa para destituirlo brutalmente del cargo. “En los dos pabellones, la fiebre, amenazada por un momento, triunfa… mata impunemente, como quiere, donde quiere, cuando quiere… (...) la muerte dirige la danza… rodeada de campanillas” (pág. 91).
Gracias a colegas amigos, un tiempo después Semmelweis logra recuperar su puesto. Para esa época, se encuentra impactado con la noticia de la muerte de un colega amigo, a partir de una herida que se había hecho durante una disección: “Este acontecimiento me sensibilizó extremadamente y, cuando conocí todos los detalles de la enfermedad que le había matado, la noción de identidad de este mal con la infección puerperal de la que morían las parturientas se impuso tan bruscamente en mi espíritu, con una claridad tan deslumbradora, que desde entonces dejé de buscar por otros sitios” (pág. 99).
Céline destaca la pasión del genio de Semmelweis que le permitió llegar a realizar tamaño descubrimiento. Y plantea esta profunda reflexión sobre la medicina y el método experimental:
“Ya habíamos presentado, a través de otros caminos de la Medicina, que esas sublimes ascensiones hacia las grandes verdades precisas suelen proceder casi por completo de un entusiasmo mucho más poético que el rigor de los métodos experimentales, que, por lo general, son considerados como la única génesis. El método experimental es sólo una técnica, infinitamente preciosa, pero deprimente. Exige del investigador una dosis extra de fervor, para en ningún caso desfallecer en el desolado camino que obliga a seguir, antes de haber alcanzado el fin propuesto. El hombre es un ser sentimental. Fuera del sentimiento no existen grandes creaciones y el súbito entusiasmo se agota en la mayoría a medida que se alejan de su ideal” (pág. 103).
Podemos decir que Semmelweis persigue su ideal al punto que se quema con él. Tal como señala Céline: “Puede amarse el calor del fuego, pero nadie quiere quemarse. Semmelweis era el fuego” (pág. 64).
La muerte de su colega fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de la mente de Semmelweis, quien ahora comprende, de golpe, que los exudados provenientes de los cadáveres son lo que contagian a las parturientas y las enferman: “Los dedos de los estudiantes, contaminados durante disecciones recientes, son los que conducen las fatales partículas cadavéricas a los órganos genitales de las mujeres encintas y, sobre todo, al nivel del cuello uterino” (pág. 105). Como dichas partículas no se podían ver, Semmelweis supuso que se transmitían a través del olor. Y esto lo llevó a indicar la desodorización sistemática de las manos con una solución de cloruro cálcico a cada estudiante que hubiera estado practicando disección previamente. Cuando aplica esta medida, la mortalidad comienza a caer estrepitosamente, primero de un 27% a un 12%. Semmelweis continúa cavilando y finalmente se le ocurre que las manos pueden ser siempre infectantes, aun cuando no hayan estado en contacto con cadáveres. Entonces indica la limpieza de manos a todos los estudiantes. El resultado no se hace esperar y es magnífico: la mortalidad desciende al 0,23%.
Sin embargo, por increíble que parezca, los servicios de obstetricia y cirugía rehusaron de manera casi unánime instaurar la medida del lavado de manos. Consideraban como una ofensa la idea de que los mismos médicos pudieran ser quienes estuvieran enfermando a los pacientes.
Semmelweis, desesperado, realiza muchísimos esfuerzos para lograr la aceptación de su descubrimiento, tanto en Viena como en otros países, pero es en vano. A donde va, se encuentra con odio y rechazo. Finalmente es destituido por segunda vez, en 1849.
Parte entonces a Hungría y, si bien logra volver a trabajar de médico e incluso, tiempo después, escribe finalmente su obra cumbre, “La etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal”, no logra difundir sus ideas. Poco a poco, comienza a caer en un cuadro de locura y aislamiento. Finalmente, según relata Céline, presa de un momento de delirio y alucinación, corre hasta la facultad de medicina, se precipita dentro de un aula donde se está llevando a cabo una disección y se corta a propósito con un instrumento que previamente hunde en el cadáver purulento que se encuentra sobre la mesa de trabajo. Muere de una sepsis tres semanas después, a los 47 años de edad.
“Pasteur, con una luz más potente, aclararía, cincuenta años después, la verdad microbiana de manera irrefutable y total. En cuanto a Semmelweis, parece como que su descubrimiento sobrepasó las fuerzas de su genio. Esa fue, quizá, la causa profunda de todas sus desgracias” (pág. 166).
[1] Alianza Editorial, Madrid, 1968
